A los 74 años descubrí que muchas de mis preocupaciones no valían la pena…
A los 74 años descubrí que muchas de mis preocupaciones no valían la pena.
Hay cosas que uno aprende solo con los años. No porque no te lo hayan dicho antes, sino porque hay experiencias que solo se entienden al vivirlas. Ahora que tengo 74 años, puedo mirar hacia atrás y darme cuenta de muchas cosas que, en su momento, me parecían urgentes, decisivas, incluso dramáticas… y que hoy, con la perspectiva del tiempo, no tienen el peso que yo creía.
No digo que me arrepienta de todo. He tenido una buena vida, con momentos hermosos y otros duros, como todos. Pero si pudiera hablar con el yo que era a los 30 o incluso a los 50, le diría que respire más hondo, que se preocupe menos, que no corra tanto. Le diría: “Lo importante no siempre es lo que parece urgente”.
Por ejemplo, el trabajo. Durante décadas, viví para trabajar. Me levantaba temprano, llegaba tarde, me perdía comidas familiares, cumpleaños, cenas, fines de semana. Todo por alcanzar un puesto, un sueldo, un reconocimiento. Y no niego que eso me permitió darle cosas a mi familia: estabilidad, estudios a mis hijos, una casa propia. Pero también me quitó otras: tiempo, abrazos, historias compartidas. A veces me pregunto si el precio fue justo.
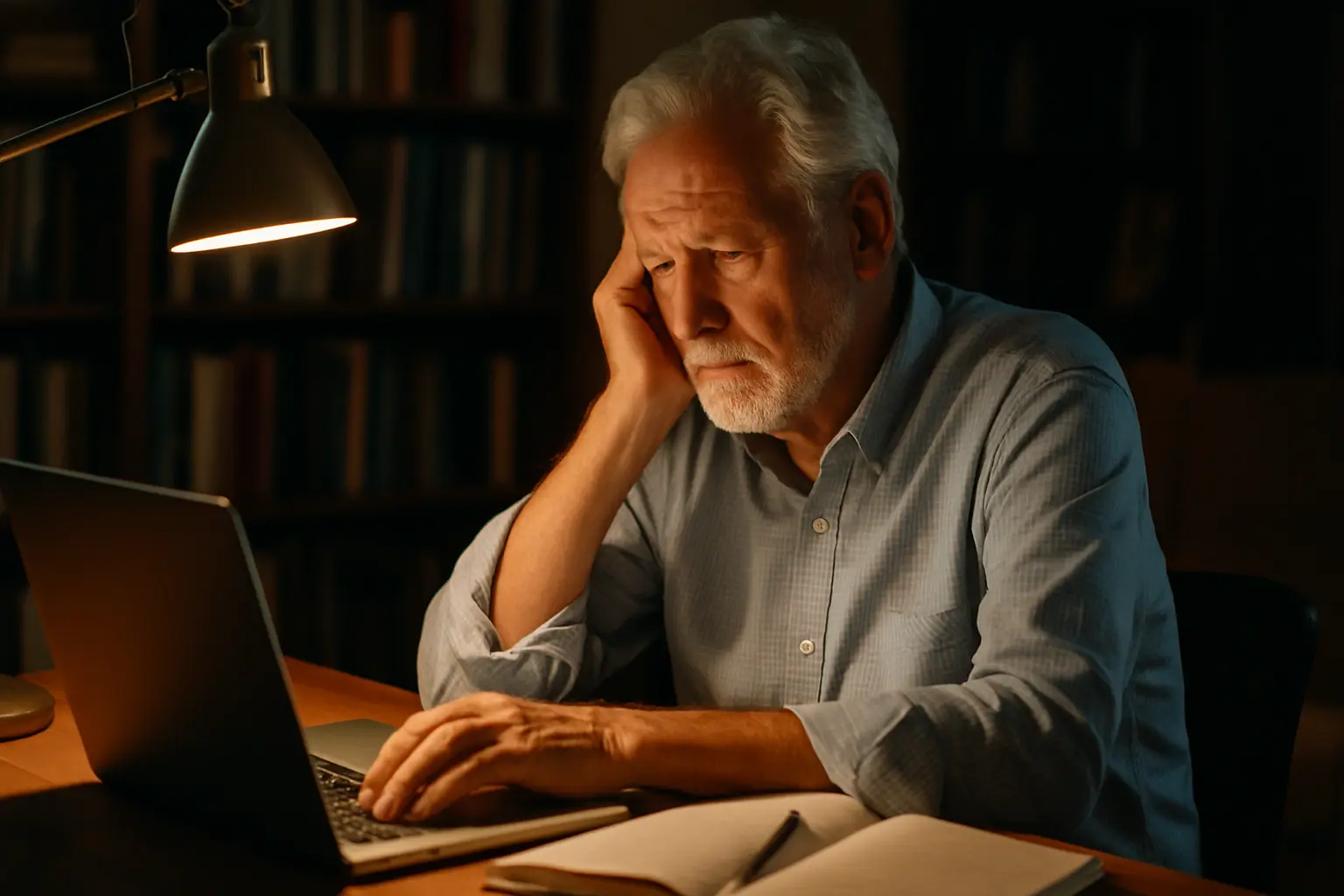
Con los años entendí que trabajar es importante, claro que sí, pero no es todo. Uno no es su trabajo. Uno no debería definirse por su título profesional o por lo que aparece en su tarjeta de presentación. Lo que te queda, cuando cierras los ojos por la noche, no es si enviaste ese correo o firmaste ese contrato. Lo que te queda es si te reíste con tus nietos, si tuviste una buena charla con un amigo, si miraste el atardecer con calma.
También aprendí que muchas veces nos peleamos por tonterías. Discutimos con nuestros hermanos por una herencia. Nos enojamos con nuestros hijos porque no hicieron lo que esperábamos. Guardamos rencor por palabras dichas en un mal momento. Y eso duele. No por lo que pasó, sino por todo lo que nos perdimos después. Porque mientras uno guarda resentimiento, se pierde la vida que sigue.
Si algo he aprendido, es que hay que perdonar. No por el otro, sino por uno mismo. Porque llevar ese peso en el corazón es como caminar con una piedra en el zapato: al principio molesta poco, pero con el tiempo te deja cojo. Y nadie merece vivir así. A veces basta con una llamada, con un “cómo estás”, con un “te extraño”. A veces no hace falta ni hablar del pasado. Solo seguir adelante.

También me di cuenta de que el tiempo vuela. Cuando eres joven, sientes que tienes todo por delante. Piensas “ya lo haré”, “ya viajaré”, “ya me animaré”. Pero el tiempo no espera. Y lo más doloroso es no haber hecho cosas no por falta de dinero o de salud, sino por miedo. Miedo al qué dirán, miedo a fracasar, miedo al ridículo.
Yo tuve miedo de aprender a bailar. Siempre me gustó, pero me daba vergüenza. Pensaba que era torpe, que los demás se reirían. No fue hasta los 68 que me animé a tomar clases. ¿Y sabes qué? Fue una de las mejores decisiones de mi vida. No porque ahora sea un gran bailarín —sigo siendo un desastre— sino porque descubrí algo nuevo, algo que me hace feliz, algo solo mío.
He descubierto que la felicidad está en lo simple. En el café caliente por la mañana. En el olor a pan recién hecho. En la risa de un niño. En caminar despacio por una calle tranquila. En el abrazo largo de alguien que te quiere sin condiciones.

Otra cosa que he aprendido es a dejar ir. Personas, cosas, etapas. Nada es para siempre. Y eso no es triste, es parte de la vida. Mis padres ya no están. Muchos amigos se fueron. Algunas costumbres cambiaron. Y aunque al principio duele, uno aprende a hacer espacio. Porque cuando dejas ir, haces lugar para lo nuevo. Y lo nuevo no siempre es mejor, pero es distinto. Y a veces, eso basta.
También aprendí a escuchar más y hablar menos. En mis años de juventud pensaba que tenía que tener siempre la última palabra, que mi opinión era importante, que debía demostrar que sabía. Ahora prefiero escuchar. Porque en el silencio del otro hay mucho que aprender. Porque a veces, un “te entiendo” vale más que mil consejos.
Y hablando de entender, he comprendido que cada uno lleva una lucha que no se ve. El vecino gruñón, la cajera que no sonríe, el nieto que se encierra en su habitación… todos tienen una historia. Y aunque no siempre la entendamos, podemos tener compasión. No para justificar todo, pero sí para no juzgar tan rápido.
Hoy me despierto más temprano. No porque tenga que ir a trabajar, sino porque me gusta ver cómo amanece. Me tomo mi tiempo. Leo, escribo, escucho música. A veces recibo visitas, otras veces paso el día solo. Y está bien. Aprendí a estar conmigo mismo, a no tenerle miedo al silencio.

Hay días en los que extraño cosas, personas, momentos. Eso no se quita con la edad. Pero ya no me duele como antes. Lo recuerdo con cariño, con gratitud. Porque todo lo vivido me hizo quien soy.
Si estás leyendo esto y tienes 40, 50, incluso 60 años, no creas que es tarde. Nunca es tarde para empezar algo nuevo. Nunca es tarde para pedir perdón, para decir “te quiero”, para aprender algo que te apasiona. La vida no se acaba hasta que se acaba. Y mientras estás aquí, respirando, sintiendo, amando… hay vida.
No te detengas por miedo. No postergues por comodidad. No guardes palabras que pueden sanar. No desperdicies días esperando “el momento perfecto”. Porque no existe. El momento es ahora.
Y sobre todo, cuida de los tuyos. Pero también cuídate a ti. Ámate. Respétate. Perdónate. Regálate tiempo, espacio, ternura. Porque no vinimos a este mundo solo a cumplir obligaciones. Vinimos a vivir. A conectar. A dejar una huella.
Y si alguna vez te preguntas qué quedará de ti cuando ya no estés… no pienses en las cosas que compraste ni en los títulos que lograste. Piensa en las risas que provocaste, en los abrazos que diste, en las lágrimas que secaste, en los recuerdos que sembraste en otros.
Esa, al final, es la verdadera herencia.
Y créeme: vale más que cualquier fortuna.

