La tentación que casi lo destruye todo…
A veces, la vida tiene una forma curiosa de ponernos a prueba cuando creemos que ya lo hemos visto todo. Esa fue la sensación que invadió a Ricardo Fernández una tarde cualquiera, sentado en su despacho mientras revisaba unos informes interminables. Desde hacía semanas sentía que algo en su matrimonio con Elena se había resquebrajado. No eran peleas abiertas, ni gritos, ni reproches constantes. No. Era algo más silencioso, más difícil de detectar: la distancia. Cada uno parecía vivir en su propio mundo, como si compartieran un techo pero no un destino.
Ricardo siempre había sido un hombre dedicado a su familia. Empresario hecho a sí mismo, había levantado con Elena un negocio que hoy daba trabajo a decenas de personas. Pero mientras la empresa crecía, en su casa empezaban a aparecer fisuras invisibles. Elena estaba cansada, agotada de tantas responsabilidades. Seguía dando clases en un colegio del barrio, se implicaba con los alumnos más vulnerables, y además cuidaba de la casa. Sus dolores de cabeza, cada vez más frecuentes, eran la excusa perfecta para evitar largas conversaciones con su marido. Ricardo, por su parte, se refugiaba en el trabajo. Y así, poco a poco, los días se llenaban de silencios.
Fue en ese ambiente donde apareció Lucía Martín, una consultora externa contratada para realizar una auditoría interna. Era eficiente, rápida, siempre dispuesta a quedarse más horas de lo necesario. Y, sobre todo, tenía una forma de mirar a Ricardo que le incomodaba y le halagaba al mismo tiempo. No era la primera vez que trabajaba con mujeres, pero Lucía no se limitaba a cumplir con su labor: buscaba cercanía, sonreía con complicidad, dejaba caer frases que podían interpretarse de más de una manera. Ricardo se decía a sí mismo que todo era parte de su imaginación, pero había instantes en los que sentía que estaba caminando sobre hielo demasiado fino.
Una tarde, después de horas revisando cifras, Lucía se inclinó sobre su mesa y le susurró: “Deberíamos comentar algunos puntos fuera de aquí, en un ambiente más tranquilo. Podríamos cenar mañana, ¿qué le parece?”. Ricardo se limitó a asentir de manera ambigua. No había dicho ni sí ni no, pero en su interior una alarma comenzó a sonar. ¿Qué estaba haciendo? Él seguía amando a Elena. Sin embargo, no podía negar que esa invitación lo había perturbado.
Elena, mientras tanto, había aceptado a regañadientes la sugerencia de sus médicos: necesitaba descanso. Así que se marchó unos días a un balneario en la costa, con la esperanza de recuperar fuerzas. Ricardo se quedó en Madrid, prometiéndole que pronto iría a verla. Y aunque en teoría esos días debían servirle para ponerse al día con el trabajo, lo cierto es que el vacío que dejó Elena en la casa fue como un espejo incómodo en el que se reflejaban todas sus dudas.
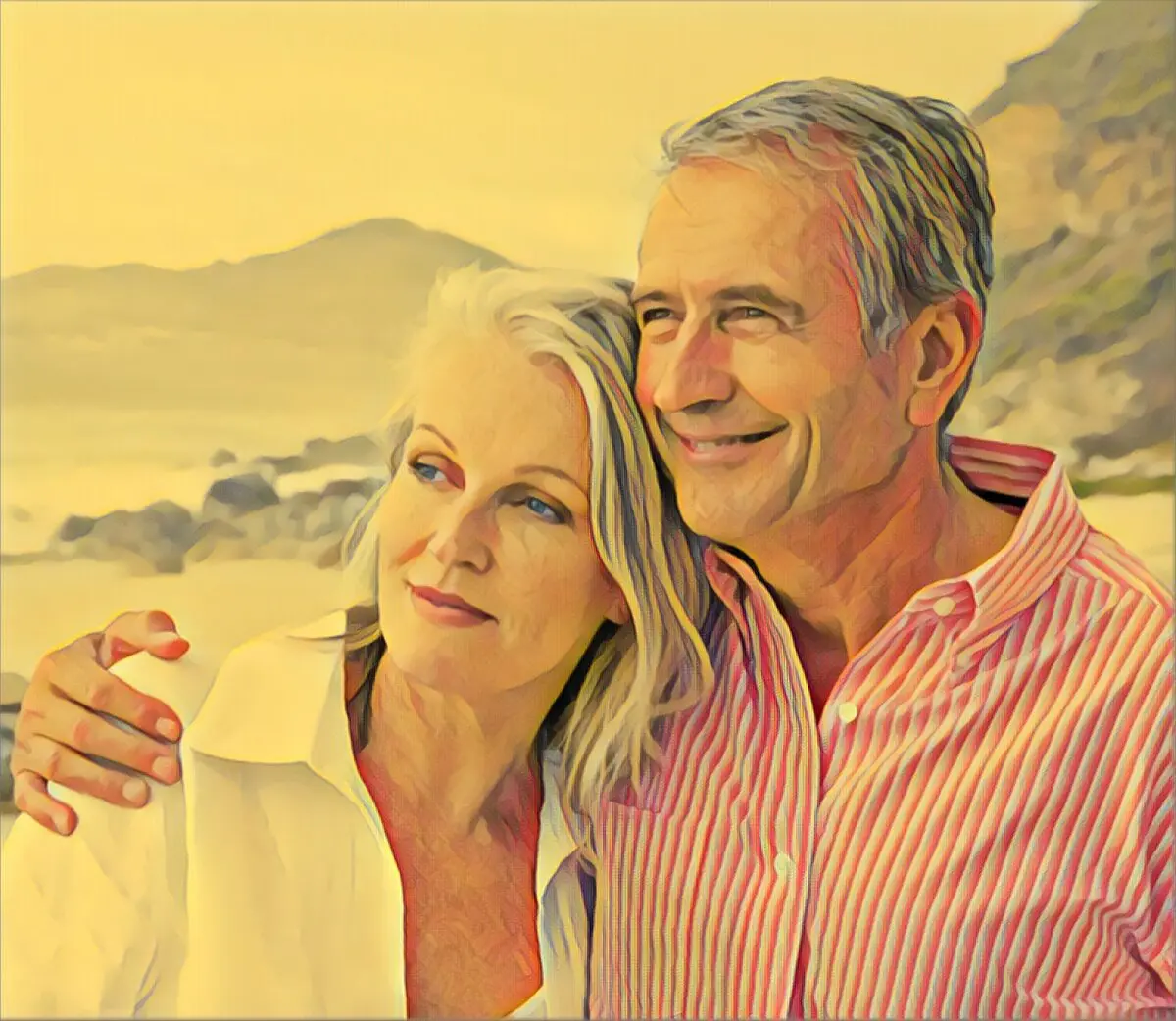
El primer día Ricardo se sintió extraño. Llegó tarde, calentó cualquier cosa en el microondas y se fue a dormir sin apenas mirar la televisión. La segunda noche aceptó de mala gana el mensaje de Lucía recordándole la invitación a cenar. Pensó que podía justificarse: “es solo trabajo, no tiene nada de malo”. Pero cuando estaba a punto de responder, sonó su teléfono. Era Elena.
La voz de su esposa, cansada pero dulce, le atravesó el corazón. Le contó que había tenido un susto en el balneario: un calambre en la pierna mientras nadaba y que, de no ser por la rápida ayuda de un socorrista, todo podría haber acabado mal. Luego le confesó que no se sentía del todo bien: pequeñas molestias, mareos, torpezas inexplicables. Ricardo escuchó en silencio, con un nudo en la garganta. De repente, todo lo que había pasado con Lucía le pareció trivial, casi ridículo. Lo importante era Elena, la mujer con la que había compartido treinta años de su vida, la madre de sus hijos, la que siempre había estado allí cuando él lo necesitaba.
Aquella misma noche tomó una decisión. Canceló cualquier encuentro con Lucía, delegó el trabajo en su hijo mayor —que ya empezaba a involucrarse en la empresa— y compró un billete para Alicante, donde estaba Elena.
Cuando llegó al balneario y la vio salir a su encuentro, con ese gesto mezcla de sorpresa y alivio, Ricardo supo que había hecho lo correcto. Pasaron juntos una semana sencilla pero reveladora: paseos por la playa, largas conversaciones interrumpidas por risas, recuerdos de la juventud. Redescubrieron algo que habían olvidado: que todavía podían ser compañeros de vida, más allá de las rutinas, del cansancio y de las preocupaciones.
Elena le confesó que a veces sentía que ya no era prioridad para él, que se había acostumbrado a ser “la segunda fila” en comparación con su trabajo. Ricardo, con los ojos húmedos, le aseguró que sin ella nada de lo construido tendría sentido. Fue un diálogo duro, pero necesario.
De regreso a Madrid, Ricardo tomó otras decisiones importantes. Donó parte de los beneficios de la empresa a un programa de apoyo escolar en el colegio de Elena, como ella tantas veces le había pedido. Redujo sus jornadas maratonianas para poder cenar juntos, aunque fuera con una sopa sencilla. Y, sobre todo, se propuso no dar nunca más por sentado que el amor podía sobrevivir solo con recuerdos.
Lucía, al notar la distancia, desapareció discretamente del panorama. Quizá entendió que no había espacio para ella en esa historia. Ricardo ni siquiera lo pensó demasiado: su vida estaba en otro lugar.
Los meses siguientes fueron una especie de renacer para la pareja. Sus hijos lo notaron enseguida. La casa, antes cargada de silencios, se llenó de nuevo de conversaciones. No eran los mismos que cuando se conocieron en la universidad, claro está. Habían envejecido, tenían cicatrices y arrugas. Pero en la madurez habían encontrado algo más valioso: la certeza de que querían seguir juntos, incluso en la fragilidad.
Ricardo entendió que la fidelidad no es solo cuestión de no traicionar físicamente, sino de mantener el compromiso incluso en los momentos en los que la rutina o el cansancio invitan a mirar hacia otro lado. Y Elena comprendió que no debía cargar con todo el peso de los demás, que también tenía derecho a ser cuidada y escuchada.
A veces, cuando paseaban por el parque de su barrio al caer la tarde, se tomaban de la mano como adolescentes. Y aunque alrededor la gente los veía como una pareja madura cualquiera, ellos sabían que habían pasado por un filo peligroso y que habían vuelto a elegir el uno al otro.
En una carta que Ricardo escribió meses después, resumió lo que había aprendido:
«El amor no se pierde de golpe. Se desgasta poco a poco cuando dejamos de mirarnos, cuando olvidamos que el otro también necesita ternura. Yo estuve a punto de olvidarlo. Pero volví a tiempo. Y lo que descubrí es que todavía, después de tantos años, no hay nada que desee más que envejecer contigo, Elena.»
La vida, caprichosa como siempre, seguía trayendo problemas en la empresa, preocupaciones económicas y noticias inesperadas. Pero ahora ellos tenían claro que, mientras se tuvieran el uno al otro, podrían afrontarlo.

